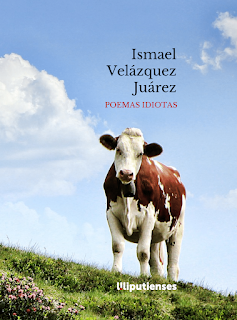lunes, 31 de agosto de 2020
Mariluz y sus extrañas aventuras
domingo, 30 de agosto de 2020
Poemas a Lázaro
sábado, 29 de agosto de 2020
El Sur
viernes, 28 de agosto de 2020
Problemas oculares
jueves, 27 de agosto de 2020
Los defectos de la anestesia
martes, 25 de agosto de 2020
El móvil
lunes, 24 de agosto de 2020
Crónica de una muerte anunciada
domingo, 23 de agosto de 2020
La sonrisa de los peces de piedra
sábado, 22 de agosto de 2020
Mi nombre es Skywalker
jueves, 20 de agosto de 2020
Devaluación continua
miércoles, 19 de agosto de 2020
Días en Petavonium
martes, 18 de agosto de 2020
Veinte poemas de amor y una canción desesperada
lunes, 17 de agosto de 2020
Poemas idiotas
domingo, 16 de agosto de 2020
El malentendido
sábado, 15 de agosto de 2020
La noche del Viajero Errante
viernes, 14 de agosto de 2020
Novísimas aventuras de Sherlock Holmes
jueves, 13 de agosto de 2020
La mitad del diablo
miércoles, 12 de agosto de 2020
Días en blanco
martes, 11 de agosto de 2020
Encuentros con libros
lunes, 10 de agosto de 2020
Ronda de solos
domingo, 9 de agosto de 2020
El origen perdido
sábado, 8 de agosto de 2020
Arteratura
viernes, 7 de agosto de 2020
Academia Zaratustra
jueves, 6 de agosto de 2020
Canto general
miércoles, 5 de agosto de 2020
A modo de esperanza
martes, 4 de agosto de 2020
Tiempo para los pájaros
Siempre
ha habido obras literarias donde se nos propone algo parecido a un retrato
generacional. A veces, se trata de una planificación consciente por parte del
autor (pienso en las novelas iniciales de José Ángel Mañas o Pedro Maestre);
pero en otras ocasiones es, más bien, un proyecto que se cumple de forma casi
accidental (aduciré los nombres de Jack Kerouac o Julio Cortázar). En el caso
de Tiempo para los pájaros, de la
cántabra Celia Corral Cañas, volvemos a encontrar un libro de ese rango, que obtuvo
el premio Carmen Martín Gaite en el año 2019.
Pero hay
una característica que lo diferencia de otras obras de parecido espíritu: frente
a la mediocridad literaria de krónenes y dinosaurios (que el viento de la
sensatez barrió con eficaz y justa prisa), estas páginas de Celia Corral
constituyen una asombrosa cosmogonía, un retrato del estar en el mundo, una crónica íntima admirablemente pensada y
redactada, que está llena de frescura, fluidez, verdades, desgarros, lágrimas,
perplejidad, remordimientos y furias. Tenemos meditaciones sobre Indonesia y el
vegetarianismo, sobre los contratos basura que encepan las vidas de los más
jóvenes, sobre los vecinos impertinentes, sobre las gatas, sobre los rescoldos
olvidados (e inolvidables) de las guerras, sobre el frío y el trocánter, sobre
la tristeza de disfrutar de alegría, sobre el juego de las sillas musicales,
sobre un endecasílabo de Octavio Paz que se tatúa en un antebrazo, sobre los
sándwiches de aguacate, sobre pájaros que nos salvan del suicidio, sobre nacer
en Invernalia y no saber cuándo llegará el primavera.
“Qué sentido tiene esto que estoy escribiendo, pienso a veces. Adónde me llevará”, nos dice la autora en la página 53. Quizá nos lleve simplemente a la constatación de que el sinsentido también debe ser narrado, para que la luz inunde algunos de los corredores oscuros. Nuestras vidas son (admitámoslo) como vidrieras: están formadas por centenares de cristalitos emplomados, y no siempre la luz incide del mismo modo sobre todos ellos; ni colocamos nuestros ojos sobre el mismo cristal para observar el otro lado; ni podemos evitar cortarnos con el borde de alguno. Somos esplendor y miseria. Somos tinieblas y luz. Somos dolor sonriente y sonrisas quebradas. Somos paradojas. Celia Corral, tan joven, ya ha sido capaz de verlo y escribirlo en esta obra lúcida, intensa y sabia. No la pierdan de vista.