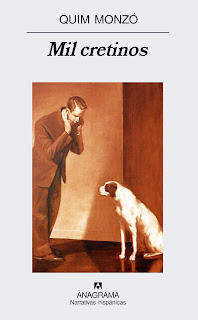Con Miguel de Unamuno me pasa como ocurre
con los buenos amigos: estoy de acuerdo con él, sentimos que fluye la armonía
entre nosotros y, de inmediato, surge una desavenencia; nos enfadamos; nos
distanciamos; nos juramos odio eterno; nos volvemos a juntar; tomamos café;
reímos; aparece una veta nueva de amistad; nos adentramos en ella. Y se repite
el ciclo, una y otra vez. Es casi imposible no pelearse con el narrador vasco.
Es imposible no tener fricciones con él, porque a su condición de energúmeno (Julián Marías dixit) se le
une su constante voluntad de picotear en todos los temas del universo, sobre
los que se empeña en tener una opinión rugiente, marmórea... y sin embargo
cambiante. Y tú, que eres una persona más normal, menos extremada, menos
aspaventosa, te resistes a seguirle el juego con el radicalismo que él parece
exigirte a cada paso. O conmigo o contra mí. Y tú optas cada vez por un camino
diferente.
Después de leer En torno a las artes descubrimos lo que Unamuno pensaba del papel
pedagógico, a veces ingrato, de los buenos autores teatrales (“La tarea de
educar al público es penosa y rarísima vez sirve para sustentar al educador”,
p.13); sobre la labor estética y psicológica que cumplen los representantes de
las obras (“Dramas y comedias hay que si se mantienen es merced a los actores y
personajes, que son creación, más bien que del autor, del actor”, p.18); sobre
las relaciones entre literatura y cine, que conviene que situemos
históricamente en su contexto del año 1923 (“Peliculear una obra literaria es
despellejarla”, p.30); o sobre la condición paradójica de los auténticos
pensadores (“El intelectual se está contradiciendo siempre, porque es, en
esencia, un ser contradictorio”, p.144).
Y es que en este variado volumen nos
encontramos con agudos análisis de obras de teatro; con interesantes
aproximaciones a algunos artistas plásticos (Darío de Regoyos, Sorolla, El
Greco), donde se incluyen frases para pensarlas (“Zuloaga pinta en español”,
p.39); con aforismos estéticos (“Lo sujeto a moda es lo feo, no lo bello”,
p.88); y hasta con algunos simpáticos juegos de palabras, en los que el viejo
gruñón vasco-salmantino se adentra en una veta poco explotada (y poco
explorada) de su narrativa: cuando se queja del carácter espectacular del teatro, nos dice que es una pena que el arte
escénico se haya convertido en espejo “no de costumbres, sino de costumes”
(p.21).
Seguiré peleándome con don Miguel, lo sé
seguro, en futuros libros. Me gusta boxear con los pensadores inestables,
profundos, atrabiliarios, excitantes...