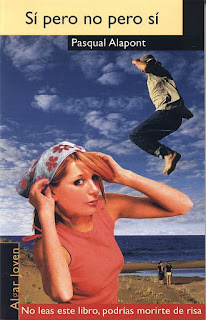Releo
(por quinta vez) la tragedia Romeo y
Julieta, de William Shakespeare, en la traducción de José María Valverde, y
vuelvo a sentir que las líneas del Bardo me atraviesan y me impregnan. A la
vez, me queda un poso melancólico, porque soy consciente de que no volveré a
ella: a pesar de su bellísima factura, creo que cinco lecturas en treinta años
es un homenaje más que suficiente. Me quedan tragedias y comedias de
Shakespeare que he apurado con menos fruición y que esperan su turno.
Sigo
encandilado (me ocurrió desde la primera lectura) con el príncipe Paris, “un
caballero de noble familia, de buenas maneras, joven y bien educado, rebosante,
como quien dice, de cualidades honorables, tan buena proporción como uno puede
desear en un hombre” (acto III). Quizá resulte blasfemo afirmar que me parece
más representativo del amor puro que el propio Romeo, a quien le cuesta un par
de minutos desprenderse de la profunda pasión que sentía por Rosalina (“He
olvidado ese nombre, y el dolor de ese nombre”, le espeta a fray Lorenzo al ser
preguntado por la muchacha) y que apenas necesita otros dos para prendarse
arrebatadamente de Julieta. Paris, en cambio, ofrece su corazón a la hija del
Capuleto y se entrega emocionalmente a ella hasta el último de sus suspiros: es
más fiel y más honesto.
Descubrimos
en las páginas de esta obra lo que es el amor (“Es un humo que sale del vaho de
los suspiros; al disiparse, un fuego que chispea en los ojos de los amantes; al
ser sofocado, un mar nutrido por las lágrimas de los amantes, ¿qué más es? Una
locura muy sensata, una hiel que ahoga, una dulzura que conserva” (acto I), lo
inoportuna que puede llegar a ser la compasión (“La misericordia no hace más
que asesinar al perdonar a los que matan”, acto III) y la ridiculez que puede
observarse en un pedante (“Un caballero que gusta de oírse hablar y que habla
en un minuto más de lo que escucha en un mes”, acto II).
Una vez
más (y siempre), muchas gracias, Maestro.