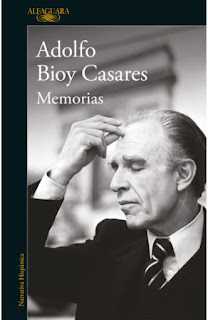Quizá
conozcan ustedes la célebre imagen de Gabriel García Márquez, con un ojo a la
funerala, fruto del derechazo espectacular que le propinó su hasta entonces
íntimo amigo Mario Vargas Llosa, al grito de “¡Esto es por lo que le hiciste a Patricia!”.
Y quizá sepan que ambos escritores optaron en el futuro por no aclarar el
sentido de aquella frase y de aquel puñetazo, que fracturó el vínculo cordial
que los unía.
Ahora,
Jaime Bayly ha publicado la novela Los genios (Galaxia Gutenberg), en la
cual reconstruye (o fabula) aquellos días terribles, trasladándonos un Niágara
de anécdotas, detalles y personajes que giraron alrededor de la historia, hasta
lograr un fresco impagable sobre la idiosincrasia y la biografía de varios
monstruos sagrados de las letras del siglo XX. Para hacerse una idea aproximada
(la única idea completa pasa por la lectura de la obra), vayan ustedes metiendo
todos estos ingredientes en una coctelera (a ser posible, de tamaño gigante): Julio
Cortázar, obsesionado con su vergonzosa condición lampiña, inyectándose
hormonas que le provocaron el crecimiento no solamente de bigote y barba, sino
también del pene; Cristina Peri Rossi, echando ojeadas eróticamente admirativas
a Patricia, mujer de Mario Vargas Llosa; Gabriel García Márquez, supersticioso
hasta la médula (cree en la “pava”) y gran frecuentador de prostitutas (con
quienes no se acuesta, sino que conversa), bebiendo como una esponja, cantando
vallenatos y conduciendo un BMW que se pagó con los derechos de autor de Cien
años de soledad; Juan Marsé, bajito y con nariz de boxeador, bailando en
Bocaccio con las mujeres más hermosas de la noche catalana; Joaquín Sabina
(entonces aún Joaquín Martínez), joven y desconocido cantante español que se
encandila con el reloj de Gabo, que este le regala en Londres, firmando así un
pacto de amistad perpetua; Mario Vargas Llosa, en cuclillas, depilando con unas
tijeras (para una película) el vello púbico de la actriz Katy Jurado, mientras
la amante del escritor, de pronto, los sorprende; Carmen Balcells, Mamá Grande
de las letras, haciendo topless en una playa de la Ciudad Condal; el dictador peruano
Velasco Alvarado organizando un funeral (con la asistencia de Mario Vargas
Llosa y Julio Ramón Ribeyro) en el que fue enterrada la pierna que le amputaron
en el quirófano para salvarle la vida; otra vez Vargas Llosa, entregándole a su
padre (que trabaja como camarero y al que odia por el modo en que trata a su
madre) unos billetes para que se compre un buen desodorante, porque huele fatal;
Kiko Ledgard, célebre presentador del Un, dos, tres, responda otra vez,
consiguiendo con su verborrea que Patricia Llosa se duerma en un avión…
¿Qué
porcentaje de estas anécdotas, diálogos y sorpresas pertenece al mundo de la
realidad y cuál al mundo de la ficción? Créanme si les digo que no me voy a
molestar en documentarme o comprobarlo, porque entiendo que sería como
arrebatarle al volumen una buena dosis de su magia narrativa: Jaime Bayly ha
conseguido que su prosa y su construcción novelística (realmente agradables y
de sólida factura) atrapen al lector; de tal modo que adherir una etiqueta de
“verdad” o de “mentira” a los diferentes episodios resultaría tan torpe como
baladí. Quede esa tarea para los historiadores, los biógrafos o las personas
que, implicadas en estos acontecimientos, continúan vivas. Yo me limitaré, como
lector agradecido, a aplaudir por las horas de sonrisas que el tomo me ha
deparado.
Hace
muchos años leí La noche es virgen, de Bayly, y no recuerdo que me
dejase una impronta significativa. Quizá la explicación es que era demasiado
joven (me refiero a él, o a mí, o a los dos). Volveré a otras páginas suyas.