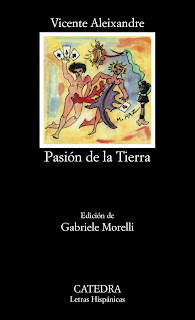Hacía
muchos años que no encontraba en un libro una mostración tan exacta de lo que
los clásicos llamaban locus amoenus, es decir, un lugar idílico donde
todo permanece o fluye en armonía: hombres, animales, paisajes, costumbres,
ideas, actos y ritos. Y he aquí que la novela El cazador de instantes,
del ciezano Jesús Núñez Perea, me ha deparado esa feliz experiencia. En sus
páginas, con eficacia admirable (y con gran elegancia formal), el escritor nos
embarga con la sugestión de que estamos viviendo en la Siyâsa de la Edad Media,
de la mano de tres bellos personajes: el sabio Akil, médico sanador que conoce
los secretos de las hierbas y de otras fuentes de curación naturales; su
hermano Samir, que ha elegido vivir en la soledad de una cueva (un “agujero
libertario”, se la llama en la página 237) y al que se define como ”profeta del
instante” y como “sultán inconformista del presente” (p.161); y el pequeño
Abdara, nieto de Akil, un chico despierto, juguetón y con muchas ganas de
aprender. Por supuesto, alrededor de esta tríada de personajes, aletea todo un buen
número de figuras interesantes (el arráez, la guardiana Fadua, la hermosa Amina,
el arquero Hamza, el sabio y enigmático Bashir…), que conforman un cosmos donde
la concordia y el equilibrio imperan. Un magnífico ejemplo (uno entre tantos) nos
lo proporciona el placer que todos obtienen de la comida sencilla (higos,
peces, almendras, infusiones), que revela la placidez complacida y grata de sus
existencias, convertidas en perfectos ejemplos del latino carpe diem
(“El cazador de instantes goza de la existencia; sabe que el paraíso se
encuentra en la tierra que pisa”, p.165). Estos cazadores son “hombres
terrenales: sin dogmas” (p.239), que saborean la vida y degustan con placidez
su paso por la tierra, sin que el fanatismo o el odio los perturben.
Pero
todos los paraísos corren siempre el peligro de ser cercados, pues los seres
humanos más dañinos son siempre aquellos “que se proclaman legítimos y únicos
intérpretes del Creador” (p.142). Y nuestros protagonistas pronto descubren con
tristeza que “el fervor asfixiante de las hogueras de la intolerancia podía
olerse, la sombra pegajosa de los miserables estaba cerca” (p.143). Esa amenaza
se concreta en la figura de tres jinetes que vociferan anatemas contra quienes
se aparten de la “auténtica” fe; y, qué casualidad, empiezan a producirse
desgracias en el plácido mundo de Siyâsa: animales que mueren cuando beben agua
del río, odios lanzados por boca de unos jinetes oscuros, personas bondadosas
que deben salir de la ciudad para no ver truncadas sus vidas… Permítanme que no
sea aguafiestas y que no les cuente más del “argumento”. De todos modos, son
otras las virtudes capitales de esta novela magnífica.
Caminando
en silencio junto a los protagonistas, descubrimos profundas y sabias
reflexiones sobre la existencia, sobre el pasado, sobre la fe religiosa, sobre
las mujeres maltratadas, sobre los vericuetos indescifrables del Destino. En
realidad, durante buenas porciones del relato he tenido la sensación (y lo digo
con elogio) de hallarme, más que ante una novela, ante una excepcional lección
de vida, ante un compendio de sabiduría y equilibrio. Porque este volumen,
aparte de sus virtudes literarias (que las tiene, y muchas), es también la obra
de un pensador, de alguien que ha meditado sobre el sentido de las cosas, de un
filósofo. Podría ponerles un centenar de ejemplos, espigando citas a lo largo
del volumen, pero me limitaré a ofrecerles un simple racimo: “La vida se mide
en tinajas de amor recibido o dado” (p.40). “El tiempo solo pasa, a nadie pone
en su lugar” (p.93). “Gozar con los pequeños y grandes logros ajenos, tanto o
más que con los propios, ofrece a los generosos múltiples opciones de
felicidad” (p.95). “La intransigencia de la que hacen gala los mezquinos no se
acaba nunca” (p.142). “¿Qué sería de la eternidad sin el instante marchito?”
(p.169). “El corazón más dolorido no lo es por no recibir amor, sino por no
repartirlo entre sus semejantes” (p.287). “El cuerpo pesa cuando va cargado de
costumbres” (p.373). “Los que se atreven a cuestionar el discurso del odio, la
sinrazón y la barbarie son hijos de la misma patria” (p.455). En sus manos (y
en sus ojos lectores) dejo la búsqueda de las que faltan.
Por
último, permítanme que abandone el análisis y que me deje llevar por mi alma de
lector para decirles una última cosa: no sé cuántos ejemplares se llegarán a
vender de El cazador de instantes; no sé tampoco la opinión que sobre
esta novela formularán otros críticos; no sé qué destino le espera en el canon
de nuestra literatura. Pero, para mí, es una auténtica obra maestra. No un buen
libro: una obra maestra, una contundente, elegantísima y plena obra maestra,
que me ha absorbido, cautivado y elevado durante sus casi quinientas páginas.
Así quería decirlo.