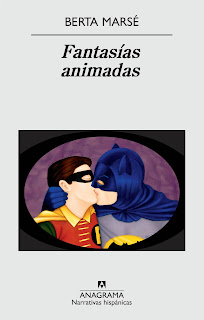Desde que entré en la universidad, allá por 1985, habré leído
veinte o veinticinco obras de Fernando Arrabal. Eso me convierte, creo, en un
lector bastante asiduo del melillense, con el que en ocasiones me irrito por
sus payasadas y al que a veces aplaudo puesto en pie. De todo hay en la viña
del señor Arrabal. Hace unos días, una compañera de instituto me pidió que le
prestase Pic-nic; y he aprovechado la
coyuntura para releerla.
He vuelto a estar con Zapo en la trinchera, en una pausa del
conflicto bélico en el que participa a su pesar (lo reclutaron sin que él
tuviera conocimiento alguno de los motivos del combate); he vuelto a ver cómo
sus padres, los señores Tepán, se acercan hasta él con todo lo necesario para
organizar un pic-nic de domingo (la inevitable tortilla de patatas, los
suculentos bocadillos de jamón, el vino tinto, la ensalada y los pasteles); he
escuchado cómo Zapo no está demasiado seguro de haber matado a nadie durante
los tiroteos en los que ha intervenido (“Es que disparo sin mirar”); he
observado cómo Zepo, un atribulado enemigo que andaba por allí con más despiste
que osadía, es capturado e incorporado a la merendola; he vuelto a leer la idea
del señor Tepán acerca de parar la guerra para que todo el mundo puede volver a
su vida pacífica y cotidiana (fruto de su brillante cacumen de “universitario y
filatélico”); y he vuelto a estremecerme con el final horrendo, silencioso y
apocalíptico de la obra.
Arrabal es genio y es niño. Bromea y sentencia. Convierte la lucidez cristalina del sentido común en arma revolucionaria y provocadora. Es el gato de Cheshire del teatro español del siglo XX. Sí, definitivamente creo que voy a retomar sus obras para irlas incorporando a mi blog. Es decir, para incorporar a mi blog al Rubén juvenil que las recorrió asombrado y las colocó en su mochila lectora para siempre.