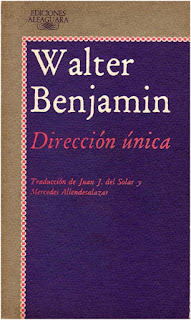Todas las
familias del mundo contienen varios personajes que, por su condición seductora
o estrafalaria, servirían para nutrir un libro de anécdotas, capaces de generar
sonrisas, lágrimas o asombro en sus lectores. No se trata, pues, de una
singularidad demasiado notable. Pero cuando la persona que anota esas frases
llamativas, esas situaciones peculiares o esas respuestas jocosas es Mark
Twain, padre literario de Tom Sawyer, Huckleberry Finn o el yanqui que viajó a
la corte del rey Arturo, el volumen se convierte en un documento mucho más
digno de estimación.
Traducido
por Borja Aguiló Obrador para el sello Sloper, Un bosquejo de familia nos introduce en el ambiente familiar de
Samuel Langhorne Clemens, el célebre escritor de Florida, en cuyo seno destacan
personajes como el gato Abner, el sirviente George Griffin (un antiguo esclavo
que consiguió ganar bastante dinero en las carreras de caballos, en elecciones
políticas o actuando como pequeño prestamista) o una de las nodrizas de su hija
Clara, a quien define afirmando que “tenía una salud de hierro, el apetito de
un cocodrilo, el estómago como una bodega y la digestión de un molino de
cuarzo” (p.55) y que, en el transcurso de un mes, “se bebió doscientas cincuenta
y seis botellas de medio litro de cerveza en nuestra casa” (p.56).
Además
del chisporroteo de anécdotas que burbujean en las páginas del libro, Mark
Twain nos deja también algunas líneas más incómodas de asimilar en el mundo de
hoy, como su aplauso a los castigos físicos (“No eran meros aficionados quienes
decían con razón “Ahórrate el bastón y malcriarás al niño”, juzgo yo”,
escribe). De hecho, refiriéndose al caso concreto de su hija Susie, anota sin
el menor rubor: “Recurrimos a azotarla. Desde ese día, no ha vuelto a haber una
niña más buena. Teníamos que disciplinarla una vez al día, al principio; luego
tres veces por semana; luego dos; más adelante sólo una vez por semana;
posteriormente dos veces al mes. Ella tiene casi cuatro años y medio ya” (pág.
83-84). Lo más sorprendente y lo más indigesto es que habla de castigos
correctores infligidos a la edad de tres años.
Un libro chocante, fresco, distinto,
que la editorial Sloper recupera para el público español de forma oportuna y
admirable y que, sin duda, merece un sitio de honor en nuestra biblioteca.