Escribió una vez Jorge Luis Borges
acerca de un mapa tan avaricioso de detalles que había alcanzado dimensiones
monstruosas, hasta el punto de que coincidía minuciosamente con el territorio
que pretendía dibujar. Una hipérbole parecida me acecha a mí cuando intento
redactar estas líneas sobre el último libro publicado por Antonio Muñoz Molina.
Son tantas las notas que he tomado durante su lectura, tantos los asteriscos
que he ido señalando en los márgenes del volumen, tantas las imágenes hermosas
y las frases atinadísimas que he sentido el impulso de subrayar que tan sólo
alineando esas palabras excedería los creces los límites de espacio que tengo
impuestos en esta reseña. En síntesis (y con el peligro que todas las síntesis
encierran, por su esquematismo), podríamos decir que en estas nuevas páginas
del escritor andaluz nos encontramos ante una reflexión serena y lúcida sobre
el estado en que se encuentra España desde que nos ha explotado entre las manos
la crisis, que él analiza con lacerante diafanidad: unos políticos que se han
instalado complacientemente en el poder y en los medios, convirtiendo un oficio
de servicio público en un refugio profesional bien pagado y bien pensionado, en
el que la mediocridad no es una traba, sino una virtud; unos banqueros que han
actuado con inconsciencia (en el mejor de los casos) o mala fe (en el peor);
unos periodistas que no han sabido actuar como inquisidores de la verdad, y que
han sucumbido al servilismo o la ceguera voluntaria... Pero también (y Antonio
Muñoz Molina elige no refugiarse en la fácil disculpa a posteriori)
intelectuales y ciudadanos que, a pesar de recibir durante años un aluvión de
informaciones sobre las cifras de beneficios de bancos y empresas, entelequias
millonarias (olimpiadas, exposiciones universales, parques temáticos, etc),
obras faraónicas sin aparente sentido y otros desmanes, jamás se preguntaron de
dónde salían esas cataratas de dinero o quién se lucraba con ellas. El escritor
formula en la página 149 unas interrogaciones tan sencillas como nítidas: «Cómo
es que ese ruido no nos atronaba. Qué veíamos, en qué estábamos pensando».
Porque lo más preocupante de ese período de impunidad, derroche y delirio radica
precisamente ahí, en que ciertas situaciones no pueden prosperar si no se
produce antes lo que Muñoz Molina llama «la capitulación de los civilizados»
(p.166); es decir, la aceptación silente, acrítica, que permite a los innobles
campar a sus anchas.
España pasó, quizá con demasiada
rapidez, de ser un país pobre dominado por una dictadura a ser un país rico y
derrochador, donde nadie se preocupó de instaurar una verdadera y necesaria pedagogía
democrática, donde se enseñase que la tolerancia, el respeto y el esfuerzo
común importaban mucho más que las intransigencias, los dispendios y las
fanfarrias. Y por eso todo lo que era sólido y se tenía por inmutable (la
educación, la sanidad, la justicia, el empleo, la solvencia económica) comienza
a resentirse de un modo notorio. Pero Antonio Muñoz Molina, con la misma
abrumadora lucidez que ha empleado para diseccionar los tumores del problema,
nos advierte de la errónea tentación de dejarnos abatir: «El fatalismo de que
nada podrá arreglarse es tan infundado como el optimismo de que las cosas
buenas, porque parecen sólidas, vayan necesariamente a durar» (p.213). En su
opinión, bastaría que todos nos aplicásemos con insobornable voluntad cívica en
nuestro trabajo y que no permitiésemos a los parásitos, mendaces, cínicos y
vividores ni un milímetro de margen.
En el prólogo de su obra Asklepios, el último griego, manifestaba
Miguel Espinosa que para él teorizar consistía en «enjuiciar desde principios y
concluir implacablemente». Con su obra Todo
lo que era sólido, Antonio Muñoz Molina avanza en esa dirección y consigue
un ensayo bellísimo, tonificante y necesario, que desagradará tanto a los
políticos de derechas como a los de izquierdas, quienes se apresurarán a
tildarlo de simplista o de demagogo. Es la señal de que acierta en sus
análisis.
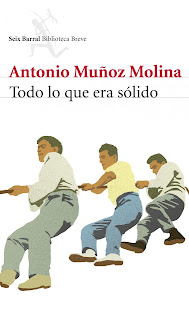
No hay comentarios:
Publicar un comentario