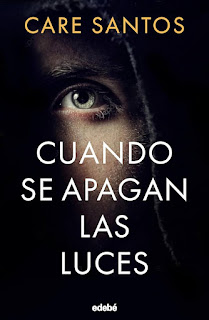He
leído, a veces, biografías prodigiosas (sobre Cervantes o Baroja). Y he leído,
también, análisis críticos no menos brillantes (sobre Neruda o Borges). Pero la
manera en que la profesora Monserrat Escartín funde aproximación biográfica y
estudio literario en Pedro Salinas, una vida de novela (Cátedra, 2019)
se me antoja de difícil superación. Qué increíble minucia, qué admirable
amenidad, qué anonadante dominio de la materia que está tratando. En sus
páginas, la figura (personal y literaria) del madrileño Pedro Salinas, decano
de los poetas del 27, se va haciendo ante nuestros ojos, adquiere perfiles, se
recorta, se llena de volumen y matices, brilla y se expande, porque, con
singular inteligencia, la autora del texto nos sitúa en un panóptico
privilegiado, desde el que podemos apreciar una ingente cantidad de
informaciones sobre el autor de La voz a ti debida.
Nos
habla de un hombre corpulento y amicísimo de los juguetes, durante toda su vida;
buen aficionado a la comida, la bebida y los puros (de ahí su gran tendencia a
engordar); de su fervoroso amor por el arte y los museos; de su condición de republicano
convencido y antimonárquico absoluto; de su terrible miedo a la enfermedad y la
muerte, de su enrevesada caligrafía (que convierte sus cartas y sus inéditos en
un laberinto que exige titánicos esfuerzos de intelección); de su profunda admiración
temprana por la tecnología, que luego fue perdiendo de un modo triste “porque
la guerra ha envilecido la mecánica, usándola para la carnicería” (p.280); de la
influencia que sobre él ejercieron Garcilaso de la Vega o El Quijote,
cuyos rastros la profesora Monserrat Escartín analiza exhaustiva y
convincentemente; de la complicada relación que siempre mantuvo con su hijo
Jaime; de su esposa, Margarita Bonmatí, auténtico puntal en su vida, que
siempre estuvo dispuesta a apoyarlo en su trayectoria literaria y a perdonar
sus flaquezas eróticas; y, por supuesto, del célebre episodio sentimental que
el poeta vivió desde 1932 con su joven discípula Katherine Prue Reding
(Katherine Whitmore), en la cual el poeta se obstinaba en descubrir
perfecciones físicas y espirituales que anidaban tal vez más en su mente que en
la realidad. El desesperado intento de suicidio de Margarita el 27 de febrero
de 1935 (se arrojó al río Tajo, aunque por suerte fue rescatada por un miembro
de la Marina que se encontraba cerca) aceleró el proceso de ruptura con dicha
amante, porque el poeta se veía incapaz de abandonar a su esposa e hijos para
emprender una nueva vida. La autora del trabajo disecciona con gran finura el
“amor doble” que sintió por su mujer y su amante en un párrafo tan breve como
atinado: “No hay duda de que, hacia su esposa, don Pedro sintió un amor
fraternal o confidente y, por Katherine, lo que el poeta llamó amor fue
en gran parte enamoramiento, pasión y dependencia” (p.172).
Conviene
también destacar la maravillosa sección del libro donde la profesora Escartín
analiza los recursos retóricos y los juegos verbales de Salinas (pp.283-300),
así como la forma en que nos resume los métodos de enseñanza del poeta, que
intentaba dar a través de los textos las herramientas necesarias para
que sus estudiantes se adentrasen en las obras y gustasen de ellas.
Y
cómo no subrayar con entusiasmo el impagable enriquecimiento filológico que
suponen los 143 inéditos que la profesora Monserrat Escartín ha descubierto del
poeta madrileño (uno de los cuales permanecía inédito hasta la aparición de
este volumen, y puede ser consultado entre sus páginas 399 y 400). O el
completo y conmovedor aparato iconográfico que el tomo incorpora, con imágenes
de Pedro Salinas, de sus hijos, esposa, amante, amigos, obras, manuscritos y
lugares emblemáticos (españoles y norteamericanos), que nos ayudan a conocer
los alrededores (las circunstancias orteguianas) de sus procesos vital y
creativo.
Estamos ante un libro que persigue, en palabras de su autora, “acercarse a la interioridad
del hombre para entender mejor su producción literaria” (p.17), pero que sin
duda va más allá, erigiéndose en monumento de inexcusable consulta para todos
aquellos que quieran conocer la literatura del 27.