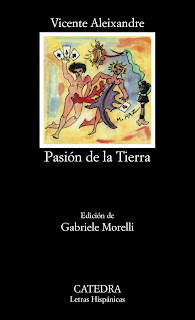Es
curioso que, habiendo sido un fervoroso lector de Agatha Christie durante mi
adolescencia, no se me ocurriera nunca tantear en aquellos años las novelas de
Sherlock Holmes para comprobar si también me gustaban. Ahora me sorprendo de
aquella actitud, aunque, a decir verdad, tampoco le puse remedio al llegar a la
madurez. Así que, amparándome en esa sentencia que pregona que más vale tarde
que nunca, me acabo de sumergir en mi primera narración de Arthur Conan Doyle.
Y sí, es estupenda. Me refiero a Estudio en escarlata, que he disfrutado
en la preciosa edición de Debolsillo (traducción de Esther Tusquets).
Como
es lógico, conocía ya perfectamente los mecanismos (tan detallados como, en
ocasiones, cogidos por los pelos) que son frecuentes en este tipo de
narraciones detectivescas, pero el novelista irlandés sabe sin duda organizar
sus materiales para que el relato, al margen de sus rocambolescas ocurrencias,
resulte también seductor desde el punto de vista literario: la forma en que
traza a sus personajes, la elegancia con la que equilibra su prosa, el eficaz
modo de jugar con los tiempos (el salto de la primera parte a la segunda
resulta tan sorprendente como magnético: te obligas a descubrir la conexión
entre los dos bloques, antes de que te lo explique). Dice el doctor Watson que
Sherlock Holmes “ha aproximado tanto la investigación detectivesca a una
ciencia exacta como nadie podrá hacerlo en el futuro”. Es muy probable. Pero no
menos interesante resulta la respuesta del detective violinista: “En la madeja
incolora de la vida encontramos la hebra escarlata del asesinato, y nuestro
deber consiste en desenredarla, separarla de las restantes y sacar a la luz
hasta el menor de sus detalles”.
Esta historia donde se mezclan la venganza, el rencor, la infamia, el amor y el enigma me ha convencido. Así que pronto volveré a otra entrega de Sherlock. El joven Rubén me mira con vergüenza y acaso con gratitud. Yo lo miro con ternura.